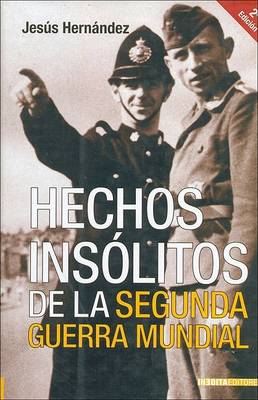De Jesús Hernández ya comentamos hace relativamente poco otro libro, también sobre la II Guerra Mundial. Estoy convencido de que tras las cien anécdotas que sacó para el primer libro, le sobró tanto material que vio la oportunidad de hacer un segundo. Y le volvió a salir bien. En este libro nos paseamos por un montón de historias, algunas grotescas, otras hilarantes, y otras realmente curiosas. El libro es entretenidísimo, se lee prácticamente solo y sin esfuerzo, y se aprende por el camino. Poco más se puede pedir a un libro de divulgación histórica. Como ya comentamos en su anterior libro, el autor incluye al final una amplísima bibliografía, lo que se agradece.
Les cuento algunas de las anécdotas que me han llamado especialmente la atención.
– Entre las muchas artimañas que usaron los Aliados para hacer guerra psicológica contra los alemanes, hubo una que me pareció fantástica. En 1940 y 1941, cuando la posibilidad de una invasión alemana por mar a Inglaterra era más que una posibilidad, los ingleses tenían un programa de radio en la BBC en el que su locutor, un inglés que hablaba perfectamenet alemán, se hacía pasar por un alemán exiliado a Londres, descontento por el ascenso del Nazismo. El locutor, Sefton Delmer, retransmitía en alemán, supuestamente con la intención de animar a sus compatriotas en el frente, pero con el verdadero propósito de minar su moral. El programa era un éxito entre los alemanes destacados en Francia. En el programa se enseñaba inglés, para que los alemanes pudieran desenvolverse al llegar a Gran Bretaña. Cuando la invasión parecía más probable, los británicos empezaron a propagar el bulo de que los ingleses habían llenado las costas de defensas que harían arder una inmensa cantidad de combustible sobre el agua, carbonizando así cualquier barco que intentase desembarcar. El programa de radio contribuyó con su granito de arena: El instructor del programa iba enseñando a lo alemanes a pronunciar: “Mi sastre es rico”, “Amo a mi mamá”, “Estamos cruzando el canal”, “Navegamos en una lancha de desembarco”, “No estamos lejos de la playa”, “Yo me quemo, tú te quemas, él se quema…”, “Nuestro capitán de las SS está ardiendo de la cabeza a los pies”…
– Cuando Inglaterra le declaró la guerra a Japón, lo hizo mediante una carta de Churchill al embajador japonés en Londres. La carta terminaba con la frase hecha de cortesía “tengo el honor de ponerme, señor, con todo respeto, a sus órdenes”. A Churchill se le criticó tanto servilismo en la misiva, pero él respondió que “después de todo, si uno tiene que matar a alguien, no cuesta nada ser amable”.
– La tribu birmana de los kachins luchó junto a los aliados para expulsar a los japoneses de Birmania (hoy Myanmar). En un momento dado, al General J. Stillwell se le comunicó en una revista de tropas que los kachins habían matado a 5.447 japoneses. El general hizo un mohín de desprecio ante una cifra tan exacta, y preguntó cómo podían saber en esa tribu atrasada el número exacto de bajas. El jefe de la tribu se acercó, se quitó un collar que llevaba al cuello y dejó caer en una mesa un montón de pequeños discos que iban enhebrados en el collar. Eran orejas japonesas disecadas. — “Divida usted entre dos y tendrá el número de japoneses muertos… señor”.
– Tras el desembarco de Normandía, al internarse los Aliados en el interior de Francia, se establecieron combates en una zona pantanosa. La niebla era persistente y la orientación difícil. El principal problema era coordinar la artillería con la infantería, pues cuando la infantería pedía bombardear una posición, descubría que las balas caían lejos, pues ellos mismos estaban perdidos. En al menos una ocasión, un capitán de pelotón pidió que bombardearan lo que él creía que era su propia posición. Al ver caer los obuses en otro lado, supo orientarse y corrigió el tiro. No se aceptó como método válido, pues la posibilidad del suicidio era no despreciable.
– La que más me gustó: “Kilroy was here”. Esta pintada pudo verse en multitud de sitios, en los frentes europeo, pacífico y africano. Estaba dentro de los búnkeres, en las casas, en los carros enemigos destruidos. Obviamente, un único Kilroy no pudo haber estado en tantos sitios. Los soldados norteamericanos lo ponían en las paredes al tomar una posición alemana o japonesa, para expandir el mito, y en parte para combatir la desesperación de la lucha con un poco de humor. Cuando al llegar a un sitio veían la pintada, se contagiaba el sentido del humor de los que ya habían estado allí, era síntoma de que sus compañeros ya habían pasado, de que estaban en zona amiga.
Esta superpoblación de pintadas de Kilroy causó incluso alguna anécdota digna de figurar aparte. En Londres, en 1944, una señora apareció asesinada en su casa. En la pared del dormitorio alguien (el asesino, seguramente) había pintado “Ha sido Kilroy”. Esto centró la investigación en las tropas norteamericanas destacadas en Londres. Se revisaron todos los expedientes médicos y psicológicos, buscando candidatos para un hecho así. Pero no hubo éxito. La solución era mucho más fácil. Había sido el vecino de arriba de la señora, que se apellidaba, precisamente, Kilroy, y que se sorprendió de que tardaran tanto tiempo en ir a por él cuando había dejado su confesión en la pared.
Tras la guerra, un fabricante de coches convocó un concurso para escubrir al verdadero Kilroy, al que lo había empezado todo. El premio era un coche. Se presentaron unos treinta o cuarenta soldados apellidados Kilroy, pero ninguno pudo dar pruebas de haber comenzado la historia. Parecía que el concurso iba a quedar desierto, cuando el auténtico Kilroy por fin se dio a conocer. Se trataba de Jim Kilroy, y no era soldado. Trabajaba en unos astilleros. Era el encargado de supervisar las planchas de acero con las que luego se harían los barcos y lanchas de desembarco. Al revisar las planchas, marcaba las que valían con tiza. Pero a veces la tiza se borraba, y la plancha se la devolvían para que volviera a revisarla, lo cual era un incordio porque le pagaban por número de planchas revisadas, por lo que perdía dinero por cada marca de tiza que se borrara. Así que decidió escribir con pintura un “Kilroy was here” en cada plancha revisada. Luego, los soldados en las lanchas de desembarco y en los barcos aliados podían ver “Kilroy was here” en muchos lugares del barco, y a partir de ahí comenzó el mito. Propagaron su firma en tierra firme. Kilroy se llevó el coche. El nombre más repetido en los frentes de la IIGM perteneció a un trabajador que nunca salió de los EE.UU.
Mi nota: Muy recomendable.