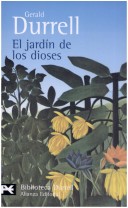remo
Written on Aug 8, 1994
El libro es una maravilla. Aparte de lo increíble que resulta la memoria de GD, que es capaz de recordar anécdotas de su infancia de docena en docena, es que además GD escribe muy bien. El comienzo del libro es una fiesta de los sentidos:
Aquel verano fue pródigo por demás. Diríase que el sol hubiera hecho sacar a la isla todas sus reservas, pues nunca habíamos tenido tal abundancia de frutos y flores, nunca había estado el mar tan caldeado y tan lleno de peces, nunca tantos pájaros habían criado, ni salido mariposas y otros insectos de sus crisálidas para animar el campo con sus colores. Las sandías, de carne crujiente y fresca cual rosada nieve, eran formidables balas de cañón vegetales, cada una de las dimensiones y peso necesarios para barrer del mapa una ciudad; los melocotones, anaranjados o sonrosados como luna de septiembre, crecían inmensos en los árboles, henchidos de dulce jugo sus gruesos pellejos aterciopelados; los higos y las brevas se reventaban por la presión de la savia, y en las rosadas hendiduras se aposentaban las cetonias verdi-doradas, deslumbradas por aquella dadivosidad inagotable. Habían gemido los árboles bajo el peso de las cerezas, de modo que en los huertos era como si se hubiera dado muerte a un gran dragón, quedando las hojas salpicadas de gotas de sangre escarlata y rojo vino. Las mazorcas de maíz eran de un codo de largas, y al hincar el diente en aquel mosaico de granos de color amarillo canario te saltaba a la boca el jugo blanco y lechoso; y en los árboles que se henchían y engordaban para el otoño lucían las almendras y nueces de verde jade, y las aceitunas, tersas, bruñidas y brillantes como huevos de pájaro colgados entre las hojas.
Ni que decir tiene que, con la isla hecha un puro estallido de vida, mis actividades recolectoras se duplicaron. Además de la habitual tarde que pasaba cada semana con Teodoro, emprendía expediciones mucho más osadas y ambiciosas de las que hasta entonces había podido llevar a cabo, porque ahora estaba en posesión de una burra. Aquel animal, de nombre Sally, había sido un regalo de cumpleaños, y como medio de recorrer grandes distancias y transportar abundante equipo demostró ser una compañía inapreciable, aunque terca. En compensación de su terquedad poseía una gran virtud: la de ser, como todos los burros, paciente sin medida. Con la mirada gozosamente perdida en el vacío esperaba a que yo acabara de contemplar éste o aquel bicho, o sencillamente se sumía en un sopor asnal, ese dichoso estado de trance que alcanzan los burros y en el cual, con los ojos entornados, parecen estar soñando con no se sabe qué nirvana y ni las voces, ni las amenazas, ni los palos siquiera hacen mella en su espíritu. Los perros, pasado un ratito de espera paciente, empezaban a bostezar y a suspirar y a rascarse y a manifestar por muchos indicios que ya habían dedicado tiempo bastante a una araña o lo que fuera, y seguían adelante. Pero Sally, una vez entregada a su sopor, daba la impresión de estar dispuesta a quedarse clavada en el sitio durante varios días si ello fuera menester.
Cierto día un campesino amigo mío, que me había conseguido muchos animales y era observador atento, me informó de que en un valle pedregoso que distaba unos ocho kilómetros de la villa hacia el norte había una pareja de aves de gran tamaño, que parecían estar anidando allí. Por su descripción no podían ser más que águilas o buitres, y yo ardía en deseos de hacerme con polluelos de unas u otros. Mi colección de aves de presa se componía por entonces de tres especies de búho, un gavilán, un esmerejón y un cernícalo, así que la adición de un águila o buitre me vendría muy bien para completarla. Huelga decir que no hice partícipe de mi ambición a la familia, porque la cuenta de carnicería para alimentar a mis animales era ya astronómica. Además me imaginaba la reacción de Larry a la idea de meter un buitre en casa. A la hora de adquirir nuevos protegidos siempre resultaba más prudente presentarle los hechos consumados, pues una vez introducido el animal en la villa normalmente se podía contar con el apoyo de Mamá y de Margo.
Preparé la expedición con sumo cuidado, añadiendo cargamentos de víveres para mí y para los perros y un generoso suministro de gaseosa al conjunto acostumbrado de latas y cajas de recolección, el cazamariposas y un saco para meter al águila o buitre. También me llevé los prismáticos de Leslie, que eran de mayor aumento que los míos. Afortunadamente su propietario no estaba a tiro para pedirle permiso, pero yo estaba seguro de que me los habría prestado con mucho gusto. Luego de pasar revista al equipo por última vez para comprobar que no faltaba nada, procedí a festonear a Sally con los diferentes enseres. Aquel día estaba más adusta y recalcitrante que de costumbre, aun para lo que suele ser un burro, y por fastidiar me dio un pisotón adrede y luego me tiró un bocado a las posaderas cuando me agaché a recoger el cazamariposas, que se me había caído. Se quedó muy ofendida por el tortazo que le di en castigo de su mala conducta, así que puede decirse que cuando emprendimos la marcha prácticamente no nos hablábamos. Yo le ajusté con frialdad el sombrero de paja sobre las peludas orejas en forma de aro, llamé con un silbido a los perros y echamos a andar.
El sol calentaba a pesar de lo temprano de la hora, y el cielo mostraba un azul claro y ardiente, como el que se produce cuando se echa sal al fuego, emborronado en los bordes por la calima. Al principio marchamos por la carretera, alfombrada de polvo blanco y adherente como polen, y adelantamos a muchos de mis amigos campesinos, que a lomos de sus burros se dirigían al mercado o a trabajar sus tierras. Aquello inevitablemente retardaba el avance de la expedición, porque las buenas formas exigían dedicarle un buen rato a cada uno. En Corfú es obligado cotillear durante el debido tiempo, y acaso aceptar un pedazo de pan, unas pipas de sandía o un racimo de uvas en prenda de estima y cariño. Así que cuando llegó el momento de abandonar la calurosa y polvorienta carretera para iniciar la subida por los frescos olivares iba yo cargado con los más diversos comestibles. La pieza mayor era una sandía con que generosamente se había empeñado en obsequiarme mi amiga Mama Agathi; hacía una semana que no nos veíamos, tiempo desmesuradamente largo durante el cual debía pensar que yo no había tenido nada que llevarme a la boca.
Los olivares brindaban sombras profundas y frescor de pozo después del sol cegador de la carretera. Los perros iban delante como siempre, husmeando por los gruesos troncos horadados de los olivos; de vez en cuando, enloquecidos por la audacia de las golondrinas que pasaban rozándoles, se arrojaban en su persecución con ladridos feroces. Al no atraparlas, como era habitual, buscaban desahogar sus iras sobre alguna oveja inocente o un pollo de estólido aspecto, y había que reconvenirles con severidad. Sally, olvidada ya de su enfado, caminaba a buen paso, con una oreja doblada hacia delante y la otra hacia atrás para no perderse mis canturreos y comentarios sobre el panorama.
Dejamos la sombra de los olivos y ascendimos por el monte recalentado, sorteando las espesuras de arrayán, las encinas y las matas de retama. Allí los cascos de Sally aplastaban la hierba y el aire caliente estaba cargado de olor a salvia y tomillo. Al mediodía, jadeantes los perros y Sally y yo sudando por todos los poros, nos vimos en lo alto entre los peñascos de color oro y herrumbre de la cordillera central, con el mar allá abajo a nuestros pies, azul como flor de lino. A las dos y media, cuando nos paramos a descansar a la sombra de un gran saliente de piedra, yo me sentía absolutamente frustrado. Siguiendo las instrucciones de mi amigo habíamos, efectivamente, encontrado un nido, que para mayor emoción resultó ser de buitre, y que además, posado en un resalte de la roca, contenía dos jóvenes obesos y casi con toda la pluma, de la edad ideal para adoptarlos. La pega estaba en que no podía yo alcanzar el nido, ni desde arriba ni desde abajo. Tras una hora de esfuerzos infructuosos por secuestrar a las crías no tuve más remedio que abandonar, aunque a regañadientes, la idea de añadir buitres a mi colección de aves de presa. Bajamos por la ladera e hicimos un alto para descansar y almorzar a la sombra. Mientras yo me comía mis emparedados y mis huevos duros, Sally se tomó un almuerzo ligero de panochas de maíz secas y sandía, y los perros calmaron su sed con una mezcla de sandía y uvas, engullendo ávidamente el jugoso fruto y de tanto en tanto atragantándose y tosiendo por alguna pipa que se les quedaba atascada. Debido a su voracidad y a su total carencia de modales en la mesa acabaron mucho antes que Sally y que yo, y tras llegar renuentemente a la conclusión de que no pensaba darles nada más nos abandonaron y se largaron por la ladera abajo para regalarse con una pequeña cacería particular.
Yo, tumbado de bruces mientras comía la fresca y quebradiza sandía, rosada como el coral, examiné la ladera. A unos quince metros más abajo de donde yo estaba se alzaban las ruinas de una casita de labradores. Aquí y allá se discernían apenas en la ladera los rellanos
Muy recomendables los tres libros, leídos como uno solo.